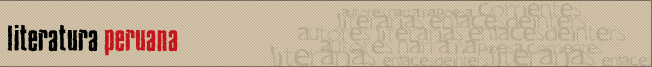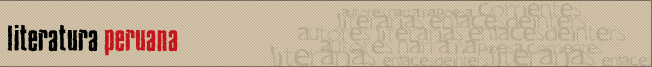El mundo andino de Enrique López Albújar
Narrativa
HUAYNA PISHTANAC
Un jinete de poncho listado y hongo negro, hundido hasta las cejas, desembocó, a toda rienda, en el patio del caserón de Coribamba, describiendo una elegante y cerrada curva. Sofrenó a dos manos al poderoso bruto y se desmontó de un salto, mientras una multicolor bandada de palomas caseras, espantada por la brusca aparición, estallaba en vuelos estrepitosos, tejiendo fugaces y concéntricos giros por encima del sucio bermellón de los tejados.
Aquel jinete era don Miguel Berrospi, dueño y señor de esa especie de feudo enclavado en el estrecho valle del Huallaga, a unos cuatro kilómetros de Huánuco, entre la margen izquierda del turbulento río y las estribaciones de los Andes, y tajado por la franja arcillosa que sirve de carretera entre la muy hidalga e industriosa ciudad de los coloniales tiempos y esa otra de hoy, la frígida y metalúrgica capital de Junín.
Don Miguel aparecía trémulo, demudado, poseído por el vértigo de una cólera tremenda. Sus ojos un tanto oblicuos y crueles, entronerados bajo el ajimez de unas cejas bravías y enmarañadas, se habían quedado inmóviles, con una fijeza estrábica, como si en esa divergencia visual hubiese encontrado una válvula de escape la pasión que en ese instante le hervía en las entrañas.
Tiró la falda delantera del poncho hacia atrás, dio dos palmadas violentas, imperativas, y gritó:
-¿Qué no hay nadie aquí? ¡Venga un diablo cualquiera inmediatamente! ¿Desde cuando no sale nadie a recibirme?
Una docena de perros enormes, membrudos, de pelaje y tipo indescriptibles, producto de un descuidado cruzamiento de sabuesos, galgos y mastines y quién sabe qué otras razas, se precipitó por uno de los ángulos del patio, en atropellada carga, ladrando y tarasqueando con furia, conteniéndose solo a la vista del amo, ante el cual se dispersaron mansamente.
A pocos pasos de la apaciguada jauría, firme, mudo militarmente cuadrado, no por obra de una disciplina de cuartel, sino por razón de la atávica ley de una servidumbre milenaria, se erguía un hombre, descubierto, en solemne actitud de espera.El amo, luego de repartir unas cuantas manotadas y puntapiés entre las más cariñosas y confiadas bestezuelas, echóse atrás el hongo y clavó en el pobre siervo una mirada escrutadora y sombría, terminando, después de una lenta y molesta pausa, por interrogarle:
-¿Qué es de Aureliano? ¿Dónde anda metido ese indio mostrenco?
-Con su yunta, taita.
-¿Con su yunta...? ¡Mientes! Acabo de verle, al pasar por el camino, sentado detrás de una carreta de caña con una de las mozas, con las Avelina. ¿Por qué está ahí la Avelina? ¿No sabes tú que las mujeres no deben entreverarse con los hombres en el trabajo? ¿No sabes tú que no me gustan cabreos en los cañaverales? ¡Contesta!
-¿Por qué estará, pues, ahí la Avelina, taita? La Avelina no es acarreadora de caña, taita.
-¡No me repitas la pregunta! Tú debes saber por qué está ahí esa moza. Para eso te he hecho mayordomo de la hacienda. Para eso te he encargado que me vigiles todo, ¿has oído?, todo especialmente a ese condenado de Aureliano, a quien voy notando, de poco tiempo a esta parte, un poco maula para el trabajo. Y por esto también te prometí aumentarte el sueldo. ¿No es verdad?
-¡Verdad, taita! Pero Encarna sólo tiene dos ojos y dos pies. Cuando voy a los potreros a hacer curar a los ganados, todos los peones que quedan en la caña se ponen a cabrear con las mozas. Cuando vuelvo a la caña, los ganaderos se pegan a las tetas de las vacas a tomarse la leche o se meten porai a despiojarse, o chacchar, o a latir como toros para ver quién lo hace más propiamente. Si voy atrasito de los que acarrean la caña, para que así arree más pronto, los trapicheros descuidan la molienda y se sientan a hacer chacchita. Así son todos, taita. Cada uno me está aguaitando para robar tiempo. ¡Qué quieres que haga, papacito! Encarna no puede repartirse...
La franqueza y la sencillez del mayordomo aplacó un tanto la cólera de don Miguel y una ráfaga de serenidad le oreó la frente, desarrugándosela.
De buena gana habría limitado su interrogatorio a lo preguntado, porque, en realidad, lo que le había enardecido hasta ponerle fuera de sí y hacerle entrar al patio de la hacienda de modo tan atropellado y alarmante, no valía la pena para que un hombre como él, amo y señor de todo lo que vivía y se agitaba dentro de su fundo, descendiera hasta olvidarse de los respetos que así mismo se debía y cayera en la vulgaridad de un arrebato.
(Fragmento de Huayna Pishtanac)
|